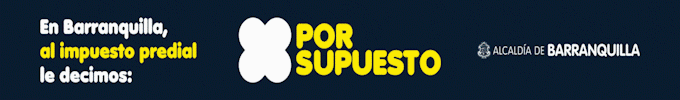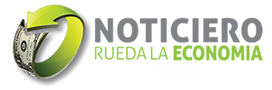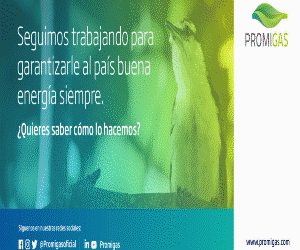POR: JAIME RUEDA DOMINGUEZ
Pocas veces hacemos notas personales y, menos, conjugando los verbos en primera persona.
Pero “de vez en cuando” como la balada de Piero, emerge del fondo del mar de la nostalgia el “remolino de recuerdos” que evoca Esthercita Forero en “Mi vieja Barranquilla”.
De ahí que voy a compartirles algunas vivencias de tiempos idos, aún frescas en mi memoria.
Me crie en una ciudad tranquila, cuando las palabras tablet, celular, estrés, corrupción, cambio climático, chatear, fidelización, matoneo, narcotráfico, especies en extinción, paraco, pedofilia, traqueto, reciclar, testaferro, prepago, curas pederastas, capa de ozono o WhatsAapp, inteligencia emocional, autoestima y salud mental, no formaban parte de nuestra habla cotidiana.
De mi niñez recuerdo cuando íbamos a Pradomar en el Opel 58 alemán de mi papá, el balneario preferido por los barranquilleros desde 1946, por encima de El Rodadero, que apenas empezaba, y de Cartagena, aún sin el esplendor de Castillo Grande, El Laguito, ni se había construido la Avenida Santander.
Mi felicidad en la playa era recoger con mi hermano Daniel, conchas de chipi chipi y almejas y llevarlas a la casa. Les decíamos “chuvitas”. Estaban regadas a lo largo de más de un km antes de llegar al Muelle, que recorríamos hasta la punta donde estaba la caseta de la Aduana.
Es más, tengo la certeza que en los primeros años de los 60 todavía quedaba algo de Isla verde frente a la bahía de Cupino en Puerto.
EL KINDER DE SANTA HELENA
En esa época nuestros padres nos enviaban al colegio a los 5 años. Empezamos en 1960 en la Cra 45 con calle 76 en el Kinder de Santa Helena, de la “Seño” Ana de Hernández, su hija Carmen y Nancy Hernández, eran nuestras profesoras. Quedaba a 3 cuadras de la casa. Mi mamá nos llevaba a pie todas las mañanas, agarrados de la mano, por la 76 o por la 47
Recuerdo mi taburetico verde y el de Daniel, azul. También, me acuerdo de Alejandro Hernández, haciendo barra y alzando pesas. Le faltaban varios dedos de la mano derecha, por manipular pólvora.
Para despedirnos, en el 61 hubo una fiesta donde yo declamé una poesía compuesta por mi papá, cuya primera estrofa decía: “En el Kinder de Santa Helena/ hoy todo es fiesta y diversión/ pues nuestra reina Janeth la buena/ ha sido coronada por simpatía y animación”.
En el Santa Helena conocí los primeros amigos: Mateo Muñoz; Jannet, Miguel y Edgardo de Paz; Jairo Velazco, Manuel Lastra, Miriam Barrios, René Peñarredonda, Jaime Gómez y una niña Matilde. Con Mateo aún mantengo la amistad. En el 62, pasamos al San José.
EL SAN JOSE
Estudié con mi hermano mayor Daniel, dos años en el Colegio Infantil de San José (1962 y 1963), cuya educación y disciplina estaba a cargo de monjas españolas.
En la siguiente foto con mi hermano Daniel, el día que nos “graduamos” en noviembre de 1963, en tercero elemental, para pasar “hazañosos “al colegio de los grandes que estrenamos en febrero del 64.
En el Infantil, la hermana Adelaida cuando la sacaba de quicio, me mostraba una correa negra brillante, que le colgaba de sus hábitos blancos, la blandía y en tono amenazante y una zeta bien española me advertía: “¡Ay Rueda, te voy a dar una zurra!”.
Nos Recogía en la puerta de la casa el bus 6 que manejaba un conductor a quien solo conocíamos por “bigote”. Las explicaciones sobran.
Cómo olvidar a la profesora Olga Pérez, alta y de maquillaje acentuado, el día que nos dijo en clases en tercero elemental: “Estudiante es el que estudia antes y ustedes son unos estudia después”. Muchísimos años después me la encontré por Calzado Lindopie de Jorge Zapata, en la 43 con 72 y le refresqué la anécdota. No lo podía creer que la recordara con nombre y todo.
Fueron diez años en el San José (dos en el infantil y ocho en el grande), donde me gradué el 24 de noviembre de 1971 en el paraninfo del Colegio María Auxiliadora.
Mi niñez
Mi madre me llevaba con mi hermano Daniel al parque Surí Salcedo a los columpios, deslizadores y al “machín machón”. Después, a la Coca Cola en la 70 con 48 (donde hoy está la Clínica del Norte). También, pasábamos por Mercado Abello y la Bolera Colombia de Luis Vergara Palacio, en la 72 con 47, a un costado de El Mediterráneo.
En mi mente perdura el recuerdo del Circo Razzore, que llegaba a un terreno contiguo al Centro Colombo Americano en la 43 entre Bolivia y Campoalegre (51 y 52).
Antes que abrieran la Olímpica a dos cuadras de la casa, íbamos todos los domingos al Mercadito Boston en la 58 entre 43 y 44. Allí hacíamos el mercado semanal.
Los remedios se compraban en Blanco & Roca o en la Droguería Nueva York y las fórmulas las elaboraba Farmacia Vida don Israel Gontovnik, a quien El Heraldo describió como “el boticario de las fórmulas magistrales”.
También, el inolvidable SEARS con sus dos escaleras eléctricas, Súper Rayo, el Club Santandereano en El Prado donde mi padre era socio.
Las rutas de buses Prado Porvenir y Prado Boston pasaban por la puerta de mi casa. El Mediterráneo, Bingo El Manara, Sonatina, El Pez que fuma, la Coca Cola en la 70, y las verbenas de Carnaval que llegaban máximo hasta el barrio Boston.
En casa cocinábamos en una estufa comprada en el Bazar Central (Progreso con el paseo Bolívar), cuando ni remotamente se pensaba en el gas natural.
Desde los 10 años empecé a bajar solo al centro en los buses verdes de la ruta Prado Porvenir, sin temor a que me atracaran, manosearan o me agredieran por ser un menor de edad indefenso.
El Centro era un hervidero de comercio con Discos Daro, el Hotel Riviera, Central y Victoria, entre tantos; Casa Clavería, Heladería Americana, Papelería Barraquilla, Foto Emidela, Librería Nacional, Murcia, Ropa El Roble, Aures, Los Muchachos, Confecciones Gober, Mar de Plata, Movilla, el Club Barranquilla, Almacén Tía, Foto Leo, Mogollón, Cine Colombia, Caravana, Calzado Luxor y Cozzarelli, Foto Tepedino, la Parker, Almacén Ganadero, y el exquisito pan de Panadería la Central, entre tantos negocios.
La calle 76, donde me crie y crecí, fue hasta 1960 un remanso arborizado de tranquilidad urbana, referente obligado por el Seminario, el Country Club, el Colegio del Prado y el Vivero, llamado después el Zoológico.
El húngaro que fabricaba carnes frías en la 43B frente a la casa de los Vilá, La Bodeguita de don Pablo. Las tiendas del vecindario (El Porvenir, La Gloria, La Tequendama, La 3 de mayo y la Cuchilla). Calle Habitada por familias tradicionales, decentes, en su mayoría propietarios de sus casas. Pasaban años para alguien se mudara o llegara un nuevo vecino.
Los arroyos, excepto el de Rebolo, eran menos caudalosos; y no había trancones (palabra adoptada del altiplano; aquí decíamos embotellamiento).
Con taxistas educados, rodeados de vecinos considerados, colaboradores y cuando se respetaba al profesor y llamábamos ‘señor agente” al policía porque inspiraba seguridad y respeto. Ahora, provocan miedo, cuando sin razón alguna se te acerca un uniformado, detiene tu vehículo y pide documentos, y nos preguntamos ¿por qué si no he cometido nada?
En Barranquilla durante mi niñez y adolescencia las casas no tenían rejas y los antejardines estaban engramados, el agua era barata y se podían regar la grama, los patios y las matas.
Esperábamos el mes de diciembre para intercambiar las envolturas de café vacías, por regalos que obsequiaba la Cafetería Almendra Tropical entre sus clientes. Ahora lo llaman “fidelización”. Y apenas pisaba el primero de diciembre, la felicidad era ir a Juguetelandia de SEARS.
Cómo olvidar al afilador de tijeras, al vendedor de mondongo y bollo e yuca en su burro, al carretillero que iba de casa en casa comprando periódicos viejos, planchas y licuadoras inservibles, envases de vidrios reciclables, o al señor que iba en una carreta vendiendo escobas, traperos, desollinadores y secadores.
Y un vendedor de mango verde, caleño, que pasaba por la puerta de la casa en el 67, pregonando:
“La suerte no nos acompañó en las goleadas de mayo y junio/los domingos a hacerle barra a los muchachos del Júnior/oiga vea, mire vea”.
Se refería a las dos palizas que nos propinaron en menos de un mes el Deportivo Cali (6 a 1) y el Deportes Quindío (5 a 1), ambas de visitante.
[Mi compañero de aulas, Rodolfo Daníes, leyó la crónica y complementa la tonadilla del vendedor de mango con su saco de fique. Este era el parafraseo final:
“Oiga vea, mire vea, tengo mango hecho y legal para comer con sal/con uno prueba, con dos se seba y con tres a la casa lleva.
Y si pasábamos de largo: oiga niño no sea grosero, ayer ganamos al Cúcuta uno por cero”].
Los vecinos nos visitábamos, teníamos tertulias en las terrazas, jugábamos bola ‘e trapo en la calle y de La Habana llegó un barco cargado de…
Jugué al yoyo, carrucha, trompo, dama china, Hágase rico, dominó, ajedrez, bolita uñita, chequita, triqui, la lleva, al botellón, las escondidas, 4-8 y 12, al teléfono roto y béisbol con bola de tenis (el bate era la mano cerrada) y futbolito en una tabla, los jugadores eran unos clavos.
Los primeros bailes con radiola, comíamos almendras callejeras y agua de coco debajo de gramas sombreadas.
Elevábamos cometa en agosto y en las fabulosas brisas decembrinas, con el desconsuelo cuando se enredaban en los cables eléctricos o telefónicos.
Desde el 66 y todos los domingos nos íbamos para el Romelio desde las 10.00 de la mañana, para asegurar un asiento en la tribuna de ‘Sombra’, y así ver a la legión de brasileros traídos desde la tierra de la samba (Dida, Ayrton, Dacunha y “conejo” Escourinho).
Perdí la cuenta de las veces que nos volamos de clase los jueves por la tarde, para ver el partido de práctica del Júnior, entre titulares y suplentes, donde se definía la titular del domingo. Con los libros en la mano al pasar por la tribuna de sombra repleta de desempleados, vendedores informales, vagos y ociosos, nos levantaban: “leveros, leveros”.
Hacíamos nuestra patineta recorriendo talleres buscando balineras.
Los muchachos de la cuadra íbamos a “social doble” (dos películas seguidas) los domingos, al Metro, Colón o Murillo, o a los descubiertos de noche cercanos a la casa como el Coliseo y Doña Maruja. Después abrieron el Lido en la 44 con 79; duró poco tiempo.
Se nos hacía tarde en las terrazas echando cuentos y no nos atracaban como ahora.
Contábamos los carros que pasaban frente a la casa y los enumerábamos por marca, color y número final de las placas.
Jugué a “gallito” con flores de acacia. El panadero de bicicleta pasaba a las 4.00, el zapatero, el señor Márquez estaba a dos cuadras y el voceador dejaba temprano El Heraldo o el Diario del Caribe.
El camión de Ciledco traía a domicilio la leche en botellas de vidrio con tapita de aluminio y la fecha del día.
Regresábamos a pie a nuestro hogar, de día o de noche, con absoluta tranquilidad.
Estudiamos a punta de vela porque Electrificadora prestaba un pésimo servicio. A eso se refiere el dicho de “quemarse las pestañas”.
Nos bañábamos y vadeábamos el arroyo de la 76 antes de que fuera mortal.
Y si nos portábamos mal nos daban una “limpia” con chancleta o correa, que nos hizo hombres de bien, sin traumas, como aseguran temerariamente los sicólogos de ahora.
Ah, y no había celular. Nuestros padres se acostaban a dormir tranquillos si salíamos y tardábamos; a veces nos esperaban sin la angustia y zozobra de hoy.
Mientras estábamos en la calle no los llamábamos, si todo estaba bien.
Qué rutina tan hermosa. Así transcurrió mi niñez y adolescencia, en esa Barranquilla que ya no existe, que parece un sueño distante. No había tiempo de aburrirse. Vivíamos tan absortos en esa burbuja protectora, que solo vinimos a darnos cuenta de lo que felices que éramos cuando perdimos aquella ciudad.
Cómo extraño mi ciudad, así fue mi generación, ¡qué época!.
Jaime Rueda Domínguez